DE AGUA, DE AIRE, DE TIERRA, DE FUEGO Y DE OTRAS ROMANTIQUERÍAS
Pensando en Schumann y Chopin
Annely Zeni

  1810: ¿Qué es lo que une al polaco - nacido en la periferia de casi impronunciable Zelazowa Wola – Frederyck Chopin y al alemán - nativo de la pequeña ciudad medieval de Zwickau – Robert Schumann, aparte de un año común de nacimiento? 1810: ¿Qué es lo que une al polaco - nacido en la periferia de casi impronunciable Zelazowa Wola – Frederyck Chopin y al alemán - nativo de la pequeña ciudad medieval de Zwickau – Robert Schumann, aparte de un año común de nacimiento?
Sin duda la fascinante estación cultural de Leopardi y de Schopenhauer, de Holderlin y Keats, de Novalis y Wordsworth, de Blake y Turner, de Hugo y Byron, de Géricault y Shelley. Formaba una comunidad artística ideal, que el literato Schumann fantásticamente representaba en la Liga de los Hermanos de David, defensor de la palabra y de la música, de la nueva lengua romántica. El menos culto Chopin, prefería responder a las palabras con piezas musicales, vivía inmerso en la dulce campiña francesa de Nohant, junto a la tempestuosa George Sand, escritora controvertida y apasionada que, siempre contracorriente, amaba rodearse de la inteligencia francesa más anticonformista y revolucionaria.
  Es difícil imaginar, ahora que las melodías de los Nocturnos o La Balsa de la Medusa pertenecen al dominio de lo trillado hasta la antonomasia, en contraste con lo subversivo y emotivo del romanticismo, el respaldo del entusiasmo de los intelectuales veinteañeros: “Oh, personas jóvenes, tenéis ante vosotros un camino largo y difícil, allá en el cielo un extraño color rojo, no sé si del crepúsculo o la aurora. Haced que se convierta en luz”, exhortaba el Maestro Raro por boca del exuberante Florestano, por seguir con las creaciones simbolistas de Schumann. Un mundo que reivindicaba las emociones – un extraño color rojo –, la fuerza imperiosa de la pasión absoluta, del amor y la política, comparable con la propia creatividad, ciega e incontrolable, en un inquietante contradecirse entre el deseo de vida y el ansia de muerte: es la imagen típica del artista romántico que funde y confunde el drama terrenal de Chopin y Schumann, en ambos marcado por la fragilidad física y psíquica, ambos destinados a sucumbir antes de tiempo, (1849 y 1856) y, cínicamente, por enfermedades “a la moda”: la tuberculosis, emblemático consumirse de la fuerza vital, en la tensión entre lo infinito y la locura, estado simbólico de una verdad puesta más allá de los límites de la razón. Es difícil imaginar, ahora que las melodías de los Nocturnos o La Balsa de la Medusa pertenecen al dominio de lo trillado hasta la antonomasia, en contraste con lo subversivo y emotivo del romanticismo, el respaldo del entusiasmo de los intelectuales veinteañeros: “Oh, personas jóvenes, tenéis ante vosotros un camino largo y difícil, allá en el cielo un extraño color rojo, no sé si del crepúsculo o la aurora. Haced que se convierta en luz”, exhortaba el Maestro Raro por boca del exuberante Florestano, por seguir con las creaciones simbolistas de Schumann. Un mundo que reivindicaba las emociones – un extraño color rojo –, la fuerza imperiosa de la pasión absoluta, del amor y la política, comparable con la propia creatividad, ciega e incontrolable, en un inquietante contradecirse entre el deseo de vida y el ansia de muerte: es la imagen típica del artista romántico que funde y confunde el drama terrenal de Chopin y Schumann, en ambos marcado por la fragilidad física y psíquica, ambos destinados a sucumbir antes de tiempo, (1849 y 1856) y, cínicamente, por enfermedades “a la moda”: la tuberculosis, emblemático consumirse de la fuerza vital, en la tensión entre lo infinito y la locura, estado simbólico de una verdad puesta más allá de los límites de la razón.  Pero más allá del cliché de genialidad y desorden, anhelo artístico y miseria cotidiana, fuera del amor romántico por Clara y George, de las diabólicas coincidencias entre el arte y la vida, Schumann y Chopin comparten la actitud de búsqueda encarnizada y experimentación de lo nuevo, que coloca la más auténtica naturaleza del genio en el espíritu de vanguardia. Se podría recordar – no sin golpear a traición el concepto de la inspiración divina del creador tras un agotamiento nervioso o de otro tipo – el trabajo cartujo de Chopin que, románticamente descrito por Sand, se encerraba en una habitación y, según ella, “llorando y delirando” trabajaba día tras día sobre los pocos compases de un preludio. O podemos recordar la intensa labor de Schumann, por ejemplo, en la expresión sinfónica, buscando caminos alternativos para huir de la sombra inminente de Beethoven. El método, partiendo de la ilustración, abre la puerta del romanticismo y se define, en su unión, como estrategia precisa: en el caso de Schumann la innovación pasa a través de elementos descriptivos extramusicales, que modulan la forma en una dimensión narrativa y, al menos aparentemente, sin magnificencia. La obra de Chopin, en vez de seguir el impulso vanguardístico, parece contener las formas tradicionales, Sonata, Estudio, los mismos Nocturnos (que ensalzaba al precedente irlandés Field), sin añadir los preludios propios del XVIII, recalcitrante en escapar a la intención descriptiva, los compuson deliberadamente abstractos. Pero más allá del cliché de genialidad y desorden, anhelo artístico y miseria cotidiana, fuera del amor romántico por Clara y George, de las diabólicas coincidencias entre el arte y la vida, Schumann y Chopin comparten la actitud de búsqueda encarnizada y experimentación de lo nuevo, que coloca la más auténtica naturaleza del genio en el espíritu de vanguardia. Se podría recordar – no sin golpear a traición el concepto de la inspiración divina del creador tras un agotamiento nervioso o de otro tipo – el trabajo cartujo de Chopin que, románticamente descrito por Sand, se encerraba en una habitación y, según ella, “llorando y delirando” trabajaba día tras día sobre los pocos compases de un preludio. O podemos recordar la intensa labor de Schumann, por ejemplo, en la expresión sinfónica, buscando caminos alternativos para huir de la sombra inminente de Beethoven. El método, partiendo de la ilustración, abre la puerta del romanticismo y se define, en su unión, como estrategia precisa: en el caso de Schumann la innovación pasa a través de elementos descriptivos extramusicales, que modulan la forma en una dimensión narrativa y, al menos aparentemente, sin magnificencia. La obra de Chopin, en vez de seguir el impulso vanguardístico, parece contener las formas tradicionales, Sonata, Estudio, los mismos Nocturnos (que ensalzaba al precedente irlandés Field), sin añadir los preludios propios del XVIII, recalcitrante en escapar a la intención descriptiva, los compuson deliberadamente abstractos.
 Para restringir el campo de visión al “corazón del romanticismo” que se inclina principalmente a favor del piano – más en el caso de Schumann, porque Chopin compuso en exclusivo para su amado teclado – la unión de ambos catálogos pianísticos revelan una armónica adhesión a las piezas breves – mejor adaptadas a la fugacidad de las emociones sin desarrollo – que el método siempre organizaba cíclicamente. La articulación de la forma pone de nuevo en juego el artificio sutil e intelectual, que comprobamos si consideramos dos piezas cíclicas para piano como El Carnaval op. 9 de Schumann o los Estudios op. 10 de Chopin. El juego baquiano de la esfinge (donde las letras del apellido Schumann se corresponden con las notas musicales “A S C H-scha” la, mi bemol, do, si) crea una red de conexiones entre las miniaturas individuales, que se unen a través de la tonalidad, la distribución agógica, las características de la técnica pianística una y otra vez indagada, respondiendo a un pianismo preciso en los estudios chopinianos. Pero el resultado expresivo parece sobrepasar infinitamente los objetivos al resolverse en un quiasmo, para lo que el abstracto Chopin asume tintes descriptivos, mientras que el descriptivo Schumann no puede dejar de ser filosóficamente alemán. Para restringir el campo de visión al “corazón del romanticismo” que se inclina principalmente a favor del piano – más en el caso de Schumann, porque Chopin compuso en exclusivo para su amado teclado – la unión de ambos catálogos pianísticos revelan una armónica adhesión a las piezas breves – mejor adaptadas a la fugacidad de las emociones sin desarrollo – que el método siempre organizaba cíclicamente. La articulación de la forma pone de nuevo en juego el artificio sutil e intelectual, que comprobamos si consideramos dos piezas cíclicas para piano como El Carnaval op. 9 de Schumann o los Estudios op. 10 de Chopin. El juego baquiano de la esfinge (donde las letras del apellido Schumann se corresponden con las notas musicales “A S C H-scha” la, mi bemol, do, si) crea una red de conexiones entre las miniaturas individuales, que se unen a través de la tonalidad, la distribución agógica, las características de la técnica pianística una y otra vez indagada, respondiendo a un pianismo preciso en los estudios chopinianos. Pero el resultado expresivo parece sobrepasar infinitamente los objetivos al resolverse en un quiasmo, para lo que el abstracto Chopin asume tintes descriptivos, mientras que el descriptivo Schumann no puede dejar de ser filosóficamente alemán. 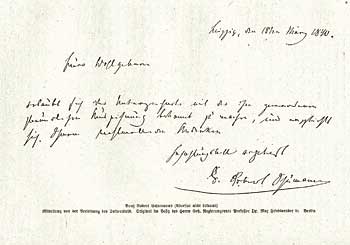 La polifacética variedad del Carnaval esconde “el significado más profundo de la existencia, su constante devenir (la fiesta), su multiplicidad (las máscaras), la soledad humana ( Aveu), el feliz acuerdo entre los hombres que se busca y se encuentra en el paso del tiempo, todo ello caracterizado por un velado nihilismo” (G. Rausa). En los estudios, en vez de la destilación del elemento técnico, termina por aludirse a un principio altamente paisajístico, así como en la pintura el fondo se convierte en centro de atención: el agua fluye en los arpegios del estudio en la bemol, el aire sopla ligero en segundo lugar en estas florestas, la tierra se expresa en el peso de los matéricos acordes como tercer elemento y el fuego (Presto con fuoco es el carácter que se indica en la partitura) es el cuarto: profecía de un sentimiento romántico que va decantándose como una refinada analogía impresionista. Y pronto llegará el turno a los “pilares vivientes” de Baudelaire. La polifacética variedad del Carnaval esconde “el significado más profundo de la existencia, su constante devenir (la fiesta), su multiplicidad (las máscaras), la soledad humana ( Aveu), el feliz acuerdo entre los hombres que se busca y se encuentra en el paso del tiempo, todo ello caracterizado por un velado nihilismo” (G. Rausa). En los estudios, en vez de la destilación del elemento técnico, termina por aludirse a un principio altamente paisajístico, así como en la pintura el fondo se convierte en centro de atención: el agua fluye en los arpegios del estudio en la bemol, el aire sopla ligero en segundo lugar en estas florestas, la tierra se expresa en el peso de los matéricos acordes como tercer elemento y el fuego (Presto con fuoco es el carácter que se indica en la partitura) es el cuarto: profecía de un sentimiento romántico que va decantándose como una refinada analogía impresionista. Y pronto llegará el turno a los “pilares vivientes” de Baudelaire.
|
 NÚMERO 9
NÚMERO 9

 NÚMERO 9
NÚMERO 9
